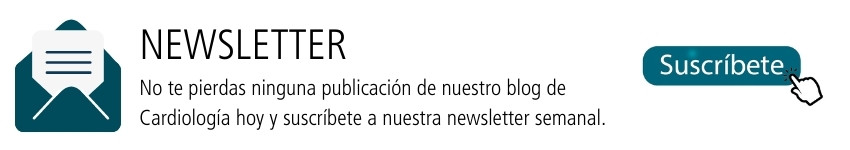No cabe duda de que nuestra sanidad pública es una de las grandes conquistas sociales del siglo XX en España. El presidente de nuestra Sociedad Española de Cardiología (SEC), el doctor José Ramón González-Juanatey, gusta de repetirlo siempre que puede (y puede siempre, encarte o no).
Y además es completamente cierto. La indudable calidad técnica de la asistencia médica en nuestro país se debe en gran parte a la excelente preparación del personal facultativo (médicos generalistas y especialistas). Y también del personal auxiliar -lo que no quiere decir menos importante-: enfermería, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio o de imagen, transporte sanitario, etcétera. En el caso de los médicos gran parte del mérito cabe atribuirlo a la formación especializada con el sistema tutorial MIR. Y, dicho sea de paso, a la contribución de otras entidades no oficiales a la formación continuada, mal resuelta por el sistema público.
Pero hay algunas deficiencias. Según algunos bastantes o muchas. Atribuibles en su mayoría a aspectos organizativos, no médicos. Según la opinión mayoritaria se deben casi siempre a las diferencias de nivel, calidad o cualificación de algunos de los que gobiernan la sanidad pública, en sus diferentes estratos de autoridad, respecto de los profesionales.
Ante la pregunta de qué pienso de los dirigentes sanitarios no cabe otra respuesta que la de Churchill: no puedo opinar porque no los conozco a todos. Pero “por sus obras los conoceréis”. Para no convertir este texto en un rosario inacabable de lamentos, en esta ocasión vamos a circunscribirnos a las terapias farmacológicas en cardiología.
Da que pensar que España esté a la cola de Europa en disponibilidad y factibilidad de muchos tratamientos farmacológicos cardioactivos. Lo cual contrasta con la carencia de restricciones y limitaciones para la aprobación y el uso de fármacos (mucho más caros) en otras áreas de la medicina, oncología o psiquiatría, por ejemplo.
Vienen a la mente algunos ejemplos. Hay varios fármacos que llegan a nuestro país con excesivo retraso comparativamente con otros. Rosuvastatina, la estatina más potente y con datos clínicos positivos abrumadores, solo se comercializó en España siete años después que en el resto de Europa, seguramente por problemas de precio. Al parecer por el mismo argumento nos vamos a ver privados (y nuestros pacientes también) de azilsartán, el bloqueante angiotensínico con mayor efecto hipotensor. Ni veremos la insulina degludec, la insulina basal con menores tasas de hipoglucemias, sobre todo nocturnas.
Tampoco con los fármacos aprobados tenemos facilidades para utilizarlos. Más bien obstáculos de todo tipo. En los síndromes coronarios agudos las guías de práctica clínica tanto europeas como estadounidenses son cada vez más rotundas en recomendar los antiagregantes potentes (prasugrel y ticagrelor) de preferencia a clopidogrel. De hecho se indica que este último solamente está indicado si no se dispone de los otros. Pero… somos diferentes. Los protocolos y directrices nacionales, regionales o locales están pensados más para disuadir que para favorecer su uso. Y su aplicación real es anecdótica cuando debiera ser paritaria, por lo menos.
Lo mismo cabe señalar de los nuevos anticoagulantes en la fibrilación auricular. Estamos a la cola de Europa en utilizar unos fármacos que, respecto de las dicumarinas tradicionales, consiguen resultados similares excepto un detalle clave: reducen a la mitad las hemorragias cerebrales. Y todo ello bajo el chusco argumento de un ahorro que ni está demostrado ni es real en la mayoría de los casos.
Lo dicho. Con marineros tan experimentados y entregados, qué no haríamos con los contramaestres adecuados. No desesperemos.