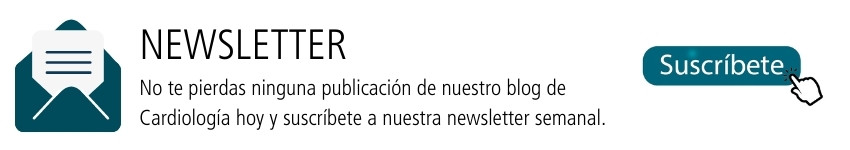La presencia de hiperoxia, un incremento suprafisiológico de la presión parcial arterial de oxígeno (PaO2), puede asociar peor pronóstico para los pacientes asistidos con ECMO. En este trabajo se analiza la presencia de esta entidad entre los pacientes del registro ELSO en shock cardiogénico asistidos con oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial (ECMO-VA).
El objetivo principal de este estudio fue evaluar la mortalidad intrahospitalaria en una gran cohorte de pacientes en shock cardiogénico asistidos con ECMO-VA procedentes del Registro ELSO, y su asociación con la presencia de hiperoxia. Se definió hiperoxia como una PaO2 > 150 mmHg en una gasometría arterial a las 24 horas del inicio del soporte con ECMO-VA. Se agrupó a los pacientes en tres categorías: normoxia (PaO2 60-150 mmHg), hiperoxia leve (PaO2 151-300 mmHg), e hiperoxia grave (PaO2 > 300 mmHg). Los pacientes con hipoxia (PaO2 < 60 mmHg) fueron excluidos. Los predictores de mortalidad intrahospitalaria se obtuvieron a partir de un análisis de regresión logística multivariante.
Se analizaron 9.959 pacientes tratados entre los años 2010 y 2020. La mediana de edad fue de 57,8 años (46,6-65,9), predominando los varones (68,1%) y los estadios C y D de la clasificación SCAI (62,7 y 23,9% respectivamente). La mediana de PaO2 a las 24h del inicio del ECMO fue 150 mmHg (99-265). 3.005 pacientes (30,2%) mostraban hiperoxia leve y 1972 (19,8%) hiperoxia grave. La mortalidad intrahospitalaria fue del 53,6%, observándose un incremento significativo de la misma, acorde a la gravedad de la hiperoxia: 47,8% en el grupo de normoxia frente al 55,6% del grupo con hiperoxia leve (odds ratio [OR] 1,37; intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 1,23-1,53; p < 0,001) frente al 65,4% del grupo con hiperoxia grave (OR 2,20; IC 95%: 1,92-2,52; p < 0,001). Dicha relación se mantuvo entre los diferentes subgrupos estudiados (edad, sexo, parada cardiorrespiratoria pre-ECMO, origen y severidad del shock…). Los niveles de PaO2 resultaron ser un predictor independiente de la mortalidad (OR 1,14 por cada 50 mmHg; IC 95%: 1,12-1,16; p < 0,001) en el análisis de regresión logística multivariante, siendo el segundo predictor más potente tras la edad en el modelo de bosques aleatorios. Al analizar la mortalidad por cuartiles de PaO2 (150 [99-265]), se observó un incremento de la misma entre ellos (OR 1,24; 1,49 y 2,27; todos p ≤ 0,001 respectivamente frente a el primer cuartil), manteniéndose tal asociación al estratificar por la FiO2 del ventilador, las presiones de la vía aérea y el flujo del ECMO, así como por el estado ácido-base y los niveles de lactato, PaCO2 y bicarbonato.
Los autores concluyen que la hiperoxia durante el soporte con ECMO-VA en el shock cardiogénico se asocia de manera significativa con un incremento de la mortalidad intrahospitalaria, independiente del estado hemodinámico o ventilatorio del paciente. En base a esto, y hasta que se dispongan de datos procedentes de ensayos clínicos, proponen como objetivo de oxigenación una PaO2 en el rango de normalidad, evitando la hiperoxia.
Comentario
Al contrario que con la hipoxia, los efectos perniciosos de la hiperoxia en el paciente crítico cardiológico habían sido ignorados hasta hace poco tiempo. La hiperoxia parece producir un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y una reducción de hasta el 30% del flujo coronario, cerebral y del sistema vascular. Esta vasoconstricción parece derivar de una disminución de la producción de óxido nítrico y la excesiva producción de especies reactivas de oxígeno, favoreciendo la muerte celular a nivel cerebral, pulmonar y cardiaca.
En este trabajo, Jentzer y colaboradores realizan un estudio retrospectivo de los pacientes en shock cardiogénico asistidos con ECMO-VA incluidos en el registro ELSO entre 2010 y 2020. Los pacientes fueron categorizados en tres grupos: normoxia, hiperoxia leve y grave, describiéndose sus características basales y demográficas, analíticas, hemodinámicas, los parámetros del ventilador y del circuito ECMO, y los eventos clínicos, evaluándose las diferencias existentes entre estos tres grupos.
El principal hallazgo fue el incremento de la mortalidad intrahospitalaria asociado a los niveles de PaO2, siendo estos un predictor independiente de la misma y siendo el segundo predictor más potente tras la edad del paciente. Esta asociación, visible con claridad al comparar entre los grupos con diferentes grados de hiperoxia frente al de normoxia o entre los cuartiles de distribución de la PaO2, se mantuvo tras ajustar por parámetros ventilatorios, del ECMO, de gravedad del shock… lo que permite plantear razonablemente que este incremento en el riesgo de muerte fue debido al daño generado por la propia hiperoxia y no derivado del estado hemodinámico o respiratorio del paciente. Esta relación se observó también con la mortalidad intrahospitalaria a 30 días y con la supervivencia libre de trasplante o ECMO (relación inversa en este caso).
La hiperoxia observada en este trabajo no parece justificarse por unos parámetros “agresivos” en el ventilador, existiendo una leve correlación inversa entre los niveles de PaO2 y la FiO2 del mismo (rho de Spearman: -0,045; p < 0,001), por lo que es razonable plantear que dicha hiperoxia se deba a una FiO2 elevada en el circuito ECMO. Datos indirectos que apoyan este perjuicio derivado de un exceso de oxigenación desde el circuito ECMO son la mayor mortalidad observada en los pacientes que presentaban un cociente PaO2/FiO2 más elevado (siendo la FiO2 del ventilador) y en aquellos con un índice de oxigenación más reducido (calculado como la presión media en la vía aérea * FiO2 (del ventilador, en %/ PaO2).
Aunque conocemos que los pacientes asistidos con oxigenación por membrana extracorpórea venovenosa (ECMO-VV) en resucitación cardiopulmonar extracorpórea (ECPR) con hiperoxia presentan peor pronóstico, tal y como describieron Munshi y colaboradores en un análisis previo del registro ELSO entre 2010 y 2015, existen pocos datos sobre el efecto de la hiperoxia en los pacientes en shock cardiogénico asistidos con ECMO-VA, procediendo en su mayoría de estudios pequeños y en ocasiones incluyendo pacientes en ECPR. En el trabajo de Munshi y colaboradores, se observó un incremento no significativo de la mortalidad en los pacientes asistidos con ECMO-VA e hiperoxia, probablemente debido a falta de potencia estadística al presentar una muestra más de 10 veces inferior a la del trabajo de Jentzer y colaboradores. Debido al posible aumento de la sensibilidad a la hiperoxia del cerebro en encefalopatía anóxica, propuesto en algún trabajo previo, no se incluyeron pacientes en ECPR en este estudio, tratando de eliminar dicho componente de encefalopatía anóxica que pudiera modificar la asociación entre la hiperoxia y el pronóstico de los pacientes. No obstante, en este contexto de ECPR, el trabajo de Tonna y su grupo mostró una asociación similar entre la hiperoxia y la mortalidad a la que se muestra en el estudio analizado.
Como aspecto positivo, en este trabajo se observa una disminución tanto de la prevalencia de la hiperoxia como de la mortalidad en los últimos años, aunque la asociación entre ambas se mantuvo a lo largo del tiempo. Esta reducción probablemente guarde relación con un mayor conocimiento de los posibles efectos negativos de la hiperoxia y una mayor experiencia y mejor manejo de estos pacientes.
Este trabajo presenta ciertas limitaciones. En primer lugar, se trata de un estudio retrospectivo, por lo que no se pueden establecer relaciones directas de causalidad. En segundo lugar, ciertos datos que podrían ser de interés, como la historia clínica de los pacientes o las complicaciones asociadas al ECMO no fueron recogidos. Añadido a lo previo, tampoco se disponía de los parámetros del circuito ECMO (salvo del flujo proporcionado), no pudiéndose acceder a los valores de FiO2 del circuito o del gas de intercambio, y por tanto evaluar su relación con la hiperoxia o con el pronóstico de los pacientes. No se precisó el lugar de extracción de las gasometrías, por lo que es posible que pacientes que presentasen hipoxemia diferencial no fuesen identificados correctamente. Además, solamente se tomó una muestra a las 24 horas del inicio de la terapia, por lo que se desconoce si los pacientes presentaban hiperoxia previa al inicio de ella, así como la duración de la exposición a la misma.
A pesar de estas limitaciones, teniendo en cuenta que además de los niveles de PaO2, la FiO2 del ventilador y el flujo del ECMO se asociaron también a un incremento de la mortalidad, y a falta datos procedentes de ensayos aleatorizados, parece sensato emplear los parámetros del ventilador y del circuito ECMO más conservadores que nos permitan mantener la normoxia y al mismo tiempo garantizar una adecuada perfusión tisular.
Referencia
- Jentzer JC, Miller PE, Alviar C, Yalamuri S, Bohman JK, Tonna JE.
- Circulation Heart Failure. 2023 Mar 5. Online ahead of print.
Bibliografía
- Thomas A, van Diepen S, Beekman R, Sinha SS, Brusca SB, Alviar CL, Jentzer J, Bohula EA, Katz JN, Shahu A, Barnett C, Morrow DA, Gilmore EJ, Solomon MA, Miller PE. Oxygen Supplementation and Hyperoxia in Critically Ill Cardiac Patients: From Pathophysiology to Clinical Practice. JACC Adv. 2022 Aug;1(3):100065.
- Munshi L, Kiss A, Cypel M, Keshavjee S, Ferguson ND, Fan E. Oxygen Thresholds and Mortality During Extracorporeal Life Support in Adult Patients. Crit Care Med 2017;45:1997-2005
- Tonna JE, Selzman CH, Bartos JA et al. The association of modifiable mechanical ventilation settings, blood gas changes and survival on extracorporeal membrane oxygenation for cardiac arrest. Resuscitation 2022;174:53-61.